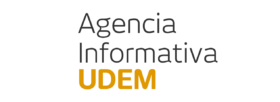“Las niñas juegan, pero las mujeres no”

Tenía cuatro años cuando jugué mi primer partido de básquetbol. Crecí en las canchas, entrenando, compitiendo, sintiendo que el deporte era una extensión de mí misma. Es difícil pensar en mi infancia sin pensar en el básquet.
Recuerdo el primer campeonato regional que jugamos a los 11 años. Era nuestro pase a nacionales. El estadio estaba lleno, las gradas repletas de familiares, amigos, compañeros de escuela. Cuando ganamos y supimos que íbamos a representar a Nuevo León en el nacional, nos sentimos imparables. La ciudad entera parecía apoyarnos. Todo el mundo preguntaba el marcador, nos deseaban suerte, nos sentíamos grandes en esos uniformes que apenas se ajustaban a nosotras.
Y si bien a esa edad había mil cosas que me hacían sentir insegura –con los niños, con la escuela, con la forma en la que me veía– en la cancha nunca dudé de mí misma. Era un lugar donde mi cuerpo no representaba un problema, donde la única preocupación consistía en defender bien, tirar con precisión, moverme con rapidez. Puedo cerrar los ojos y todavía escuchar a mi mamá gritar mi nombre desde las gradas.
Pero a los 13 años, todo cambió.
El segundo nacional fue distinto. Para empezar, algunas compañeras invitaron a unos niños a vernos jugar. Yo, sin querer, escuché un comentario que provenía de ellos: «Dicen que el básquet les hace grande la espalda, que las hace ver como hombres». No sé por qué, pero esa vez no jugué igual. Ninguna lo hizo.
Noté que algunas de mis compañeras, antes de ese partido, llegaron con el cabello suelto. Nunca lo hacíamos. Pero ahí estábamos, intentando –sin siquiera decirlo en voz alta– vernos «más femeninas». Nuestro coach quería matarnos. Nos hicimos los chongos ahí mismo, rápido, de último momento. Pero algo había cambiado. La cancha había dejado de ser la misma.
De repente, ya no solo pensaba en mi defensa, ni en cómo hacer la mejor jugada. Pensaba en cómo me veía al correr. Me fijaba si mi uniforme resaltaba cosas por las que anteriormente me mantenía despreocupada. En si mi postura al botar era «demasiado tosca».
A los 15, mientras veía las redes, me topé con un hilo sobre el «tipo ideal de novia», según los hombres. «Ballet, gimnasia, baile; máximo, voleibol. ¿Básquetbol? ¡Nah, muy masculino!». Sin siquiera procesarlo bien, supe que cuando entrara a la prepa, iba a dejar el básquetbol. Nunca me senté a analizarlo, jamás fue una conversación consciente conmigo misma. Sólo sucedió. Un día estaba en un equipo y, al siguiente, ya no. No porque quisiera, sino porque sentí que tenía que hacerlo.
Hay deportes que, hasta la fecha, son considerados «para hombres»: futbol, box, básquetbol. Crecemos viendo a niños correr en canchas sin miedo al qué dirán, mientras las niñas crecemos cuestionándonos si es «correcto» vernos así. Es extraño pensar que, cuando era niña, esta clase de cosas no. Fue con el tiempo, al crecer, cuando empezaron a meterse en mi cabeza.
Me obsesioné con Michael Jordan a la edad de 10 años. Mis tenis tenían que ser Jordan. Había un par en particular que tenía la cara de MJ en la parte de atrás, y juraba que me traían suerte. Pero, a pesar de lo fanática del básquet que solía ser, no podía nombrar una sola jugadora profesional. Ni siquiera me lo cuestionaba.
Ahora, al mirar atrás, me pregunto: ¿cómo hubiera sido mi historia si, a los 10 años, hubiera tenido como ejemplo a una Caitlin Clark? ¿O si me hubiera escuchado acerca de Jackie Young, Breanna Stewart, A’ja Wilson? Si los medios nos hubieran dejado verlas. Tal vez no me hubiera costado tanto entender que mi lugar también estaba en la cancha.
Cuando llegué a la adolescencia, mi cuerpo cambió. Pero lo que más cambió fueron mis pensamientos. Me enseñaron –sin que me lo dijeran directamente— que si seguía jugando, mi cuerpo se volvería más «tosco». Que no iba a ser femenina. Que, sin importar cuánto amara el deporte, nunca iba a encajar ahí. Lo peor de todo fue que comencé a creerlo.
Empecé a correr distinto, más suave. Dejé de defender con tanta agresividad. No quería verme brusca. Y lo más absurdo fue que, a pesar de que éramos el equipo con más títulos de nuestra escuela, nunca fuimos tratadas como las mejores. Recuerdo claramente el día que volvimos de nacionales, subcampeonas nacionales, invictas en torneos previos, habiendo representado a nuestro estado. Al llegar a la escuela, nos recibieron con… Una publicación en Instagram.
Pero ahí, en medio de la entrada principal, un cartel gigante del equipo varonil de fútbol. Porque habían ganado un torneo el fin de semana. Nosotras, que habíamos entrenado todo el año, que habíamos sacrificado fines de semana, madrugadas, tardes de estudio… nos llevamos un post en redes. Ese fue otro golpe. Otro mensaje subliminal de que nuestro esfuerzo no importaba tanto. Nosotras nos adaptábamos a ellos. Entrenábamos en la cancha cuando ellos no la usaban. Teníamos horarios ajustados. Siempre éramos la segunda opción.
A los 16 dejé el básquetbol. No porque quise, sino porque sentí que ahí no había espacio para mí. El básquetbol era mi casa, una casa donde el mundo me dijo que no era bienvenida. Me tomó años superar mi amor por el deporte, pero me tomó aún más tiempo darme cuenta de que nunca debió haber sido así. Que yo, como tantas otras mujeres, nunca debí aprender que crecer significaba abandonar lo que amaba. Y aunque hoy la representación ha mejorado, aunque las jugadoras femeninas están ganando más visibilidad, las estadísticas siguen ahí. Las niñas juegan. Pero las mujeres, por alguna razón, siguen sintiendo que ya no les corresponde. Si realmente queremos cambiar esto, necesitamos más que representación. Necesitamos que cada niña que pisa una cancha sepa que puede quedarse ahí. Que no tiene que elegir entre ser mujer y ser atleta. Que el básquetbol –y cualquier deporte– también le pertenece.
Con el objetivo de motivar la participación ciudadana y para garantizar un tratamiento informativo adecuado frente a los contenidos presentados, los invitamos a escribir a agencia2@udem.edu en caso de dudas, aclaraciones, rectificaciones o comentarios.