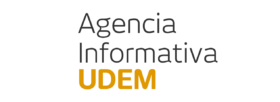Autismo y mujeres: sus (silenciosas) características

Han transcurrido 18 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación del Autismo, con el propósito de amplificar las voces de las personas autistas y promover la igualdad de oportunidades para ellas.
Sin embargo, a la fecha de publicación de este artículo, México no tiene cifras precisas que muestren la cantidad verdadera de personas en su territorio que cumplen con los criterios para el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Pasan los años y México aún no cuenta con una cifra exacta que revele la cantidad de personas con esta condición. Un estudio de 2016 por La Clínica Mexicana del Autismo, en colaboración con Autism Speaks, estima que aproximadamente 1 de cada 115 niños mexicanos tiene autismo. La prevalencia es mayor en niños que en niñas.
No obstante, estudios recientes cuestionan la creencia de que el autismo en niñas es menos frecuente: una investigación publicada en 2017 por la Revista de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente señala la existencia de un sesgo de género los criterios que suelen utilizarse para realizar el diagnóstico: según sus hallazgos, los signos evaluados en cerebros masculinos no son iguales a los que están presentes en cerebros femeninos. Los datos mostraron que aquellas mujeres que fueron diagnosticadas durante la infancia presentaban una discapacidad cognitiva evidente, pero la gran mayoría de ellas pasaban toda la vida sin recibir un diagnóstico, o bien, este demoró hasta que habían llegado a la adultez.
Entre esas mujeres hay muchas profesionistas, madres, amigas. Y también yo. Mujeres que toda la vida se sintieron desconectadas del mundo porque no podían entender qué les faltaba para alcanzar su mejor yo, o incluso si era posible para ellas alcanzar un “mejor yo”.
Hasta hoy, no tengo una sola amiga que haya vivido una vida como la mía: una que las lleve a pensar que todo hubiera sido más fácil de haber recibido antes el diagnóstico de autismo. Y cuanto más investigo para entenderme, más evidente se vuelve que se trata de un sentimiento común entre nosotras. De acuerdo con el estudio Niñas y mujeres con autismo, realizado en 2019 por las doctoras Agnieszka Rynkiewicz, Małgorzata Janas-Kozik y Agnieszka Słopień, las mujeres autistas sin diagnóstico tienen un riesgo mayor de desarrollar trastornos de la personalidad y del estado de ánimo –como depresiones, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno límite de la personalidad y trastorno bipolar–, así como al abuso de sustancias, trastornos alimenticios y conductas autodestructivas. También es más alta la predisposición a vivir violencia y distintos tipos de abuso en sus relaciones interpersonales.
Aunque el sesgo de género hace más difícil su detección, la educación tampoco ayuda mucho en facilitar el proceso. Desde la infancia, a las mujeres se les enseña esencialmente a internalizar todas sus emociones fuertes porque “Así no debe comportarse una niña”. Como toda niña, “calladita se ve más bonita”. También a esto se debe que, en varios casos, muchas mujeres autistas presentan habilidades sociales más “trabajadas”, lo que dificulta el diagnóstico, pues una parte esencial en el currículum del rol tradicional de la mujer es ser el pilar social de la familia, la que organiza a la familia para las fiestas y mantiene el contacto con todos los vecinos, y la que atiende los eventos escolares de los niños o las necesidades del adulto mayor.
Es esencial que la mujer sea el pilar social de la familia porque se considera que forma parte de su rol como cuidadora. Por lo tanto, en respuesta a esta necesidad social, muchas mujeres autistas desarrollan lo que me gusta llamar: “El órgano camaleón”.
También conocido como masking: este mecanismo de defensa –o de supervivencia– consiste en estrategias conscientes para esconder los síntomas. Un ejemplo claro es el contacto visual. Los diagnósticos afirman que, entre los indicios más comunes de autismo en un niño, se encuentra la evitación del contacto visual. No obstante, criterios de este tipo no contemplan que muchas niñas autistas aprenden –por ejemplo– a mirar al entrecejo o a la nariz .
Lo mismo sucede con otros criterios del diagnóstico, como la presencia de movimientos repetitivos –agitar las manos, menearse, lanzar objetos, etcétera– que interfieren con la vida diaria, mas no considera que es común ver a niñas autistas que adoptan métodos de autorregulación más sigilosos –morderse las uñas, rascarse las costras de las heridas, pellizcarse, entre otros– o solo hace esos movimientos cuando se encuentra completamente sola y/o con gente de mucha confianza.
El mundo es un escenario en donde todos los días tenemos que leer el guión para dar a la gente la idea de que formamos parte del show. Así como la memorización de líneas y pautas es demandante y agotador, seguir un guión a diario genera desgaste constante. Y siempre subyace el miedo de borrarse a una misma por pasar demasiado tiempo interpretando a alguien más.
Creo que ese órgano camaleón me pedía a gritos no relatar mi experiencia al momento de escribir. Cuando obtuve mi diagnóstico, recuerdo haber llorado de alivio y terror por lo que me esperaba más adelante. A partir de ahí, lo que seguía era preocuparme por los prejuicios sociales asociados al autismo, así como los obstáculos colocados de manera sistemática, que tenían el potencial de disminuir mis oportunidades laborales.
Aunque, sin duda, hoy en día la noción que se tiene acerca del autismo parte de menos prejuicios y una conciencia mayor en la población acerca de qué es el autismo, aún no hay consenso entre la postura que insiste en vernos como personas que necesitan ser reparadas y la que considera que deberíamos contar con derechos propios. Sin embargo, lo que me dio valor para hablar de mi experiencia fue ver que había mujeres exitosas como Temple Grandin, Daryl Hannah y Chloé Hayden, quienes me demostraron que no hay nada que temerle al futuro.
Todo va a estar bien. Voy a estar bien.
Con el objetivo de motivar la participación ciudadana y para garantizar un tratamiento informativo adecuado frente a los contenidos presentados, los invitamos a escribir a [email protected] en caso de dudas, aclaraciones, rectificaciones o comentarios.