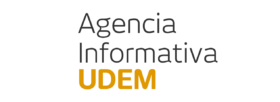Independencia económica, el mayor reto del desarrollo de las personas con autismo: Oralia de la Peña
Por: Natalia González
“En México, hasta la década de 1980, los niños con autismo eran más bien conocidos como ‘niños problema’”, leo con sorpresa en el libro El devenir del autismo en México, de Moisés Olmedo López. Por “niños problema” se refiere a aquellos que rompían las normas, que retaban la autoridad, que se salían de los moldes establecidos por los mecanismos de enseñanza o que ignoraban las consecuencias de sus actos.
Esta definición ya no tiene vigencia. Los avances en los estudios de la psicología han ayudado a conceptualizar lo que ahora se denomina Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a desarrollar métodos de aprendizaje y estrategias de adaptación. Sin embargo, los avances científicos no siempre suelen ir acompañados de cambios sociales significativos: en pleno 2025 todavía faltan políticas públicas, espacios de desarrollo y mucho trabajo pendiente en torno a la erradicación del tabú que suponen los trastornos mentales.
Nacida en Saltillo, Coahuila, Oralia de la Peña Aguirre ha vivido casi toda su vida en Monterrey. Estudió en el Tecnológico de Monterrey la carrera en Sistemas de Computación Administrativa y la Maestría en Administración, y obtuvo un Doctorado en Administración en la Universidad de Hull, en Reino Unido. Trabajó en el Tec de Monterrey por 30 años en diferentes actividades, tanto académicas como administrativas. Hoy, es directora de Desarrollo de RPM Consultores Estratégicos y enfoca su experiencia en el Programa HYPE, el cual apoya a estudiantes de preparatoria a definir su orientación vocacional.
Oralia está casada y es madre de cuatro hijas. Lucy, la segunda de ellas, fue diagnosticada con autismo en 1995. Un año después, Oralia ayudó a fundar Autismo Arena, un centro de educación para niños con este trastorno. Entre 2009 y 2013 fue la presidenta del Patronato y ahora es voluntaria.
Lucy nació el 1 de enero de 1993 en Monterrey. Estudió la carrera de Diseño Gráfico en el Tec Milenio, es autora del libro titulado El invierno y la primavera y ahora escribe la secuela La estrella y el amor. También trabaja en amour21 haciendo catering para eventos de empresas, se graduó de chef, estudia japonés en sus tiempos libres y teje bufandas para regalar en Navidad.
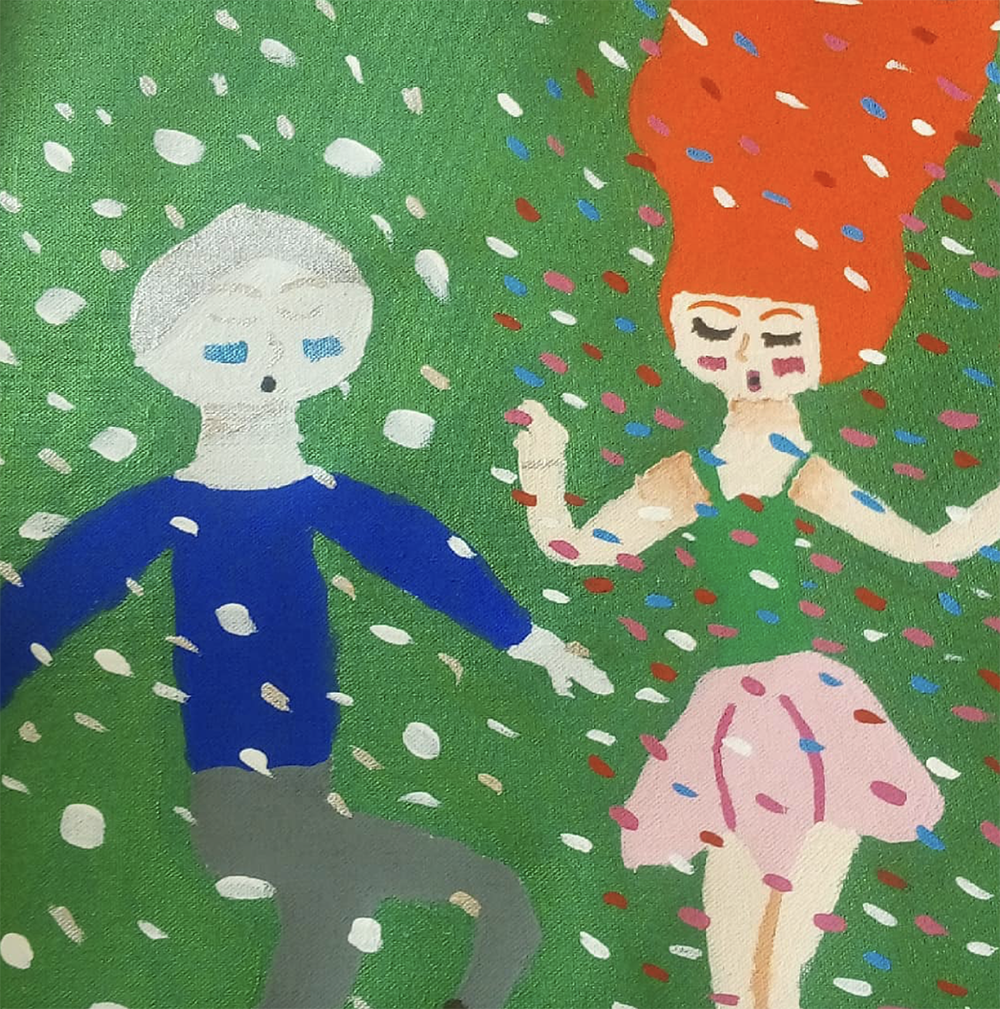
Antes de ser diagnosticada con autismo, cuando tenía dos años, pasó por diferentes doctores, que brindaron diagnósticos falsos relacionados con sordera o problemas neurológicos. A la guardería a la que iba, su personal no sabía cómo tratar con ella ni estaba relacionado con este trastorno. Por lo mismo, Lucy tuvo que enfrentarse con conflictos en su escuela, donde en lugar de apoyarla con su aprendizaje, la mandaban a la dirección todas las mañanas por ser considerada una “niña problema”.
Sobre la falta de inclusión, las implicaciones de los cuidados y la transformación del camino de Lucy conforme vive su crecimiento y los retos que se le presentan, dialogo con Oralia.
¿Qué conocían del síndrome antes del diagnóstico?
Estábamos en la mitad de los 90, nosotros no sabíamos nada más que la definición del diccionario, que son tres líneas, y lo que estaba en los libros de estudiantes de psiquiatría. Como no teníamos ningún conocimiento de este tipo de síndromes, para nosotros Lucy nació normal, nunca notamos nada. Hoy, con toda la información que ya hay, se pueden notar ciertos comportamientos en los bebés, pero en ese entonces nosotros no sabíamos nada.
¿Cómo fue el proceso de diagnóstico?
Cuando se acabó mi cuarentena y tuve que regresar a trabajar, Lucy se quedaba con mi mamá durante el día y dormía todo el tiempo. Por las noches, con nosotros, era muy inquieta. Nos daban las 2 o 3 de la mañana y no se dormía. Nunca gateó, un día decidió que ya quería caminar y se puso a caminar. No hablaba, nunca dijo papá o mamá. Su comunicación la hacía a través de señas. Si quería leche, te agarraba de la mano, te llevaba al refrigerador, ponía tu mano en la puerta, la abría, agarraba tu mano otra vez y la ponía en el litro de leche. Fue cuando empezó a ir a la guardería que nos dijeron: “Esta niña tiene algo”.
Lo primero que nos sugirieron fue sordera, pero cuando poníamos las películas de Disney en la casa salía corriendo de donde estuviera para verlas. Como quiera, fuimos con un otorrino y las pruebas salieron bien. El otorrino nos mandó con un neurólogo, quien le hizo pruebas que también salieron bien, por lo que nos remitió con una psicóloga. Fue ella la que diagnosticó a Lucy con autismo.
Recuerdo que al diagnóstico añadió: “Aquí, en México, no hay opciones para atenderla, entonces háganse a la idea de que van a tener que meterla a un asilo”. Mi esposo no aceptó y encontramos a la directora de Educación Especial de la Secretaría de Educación estatal que conoció a Lucy en su entorno natural y nos confirmó el diagnóstico, pero nos dijo que el asilo no era inevitable, que habían muchas cosas que podíamos hacer y que lo más importante era enseñarle a ser autosuficiente.
¿Qué cambios se detonaron en su vida después del diagnóstico?
Me acuerdo que mi marido y yo fuimos a una posada de maestros y, al hablar de nuestros hijos, un colega nos dijo que su hijo también tenía autismo. Le pedimos el dato y fuimos con su psicóloga, pero no nos fue bien, perdimos un año porque la ponía a trabajar de manera individual y en el kínder trabajaba en grupo. Dimos con otra psicóloga y el escenario cambió radicalmente: nos comprometimos a trabajar en casa lo que Lucy hacía en terapia. Entramos a capacitación para conocer cómo manejar ciertas situaciones y todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Notamos muchos cambios durante esta terapia que duró casi 10 años, hasta que Lucy cumplió los 15 años y nos dijo: “Ya no quiero ir”.
¿Cómo fue el proceso de buscar escuelas capacitadas para Lucy?
Al entrar al kínder empezó a tener problemas con sus compañeros porque no hablaba y no podía defenderse. Si se enojaba porque le quitaban los colores, los pellizcaba, los mordía o los empujaba porque la estaban molestando, y los maestros la mandaban a la dirección. Hasta que nos dimos cuenta. Todo esto pasó al mismo tiempo en el que estábamos, de un lado a otro, buscando un diagnóstico. Ya que lo tuvimos, nos dimos a la tarea de empezar a buscar un kínder que sí la aceptara. Ahí dimos con el Sunrise, que ahora es Tonalli. Aceptaron recibir a Lucy con la condición de que le contratáramos una maestra sombra y capacitáramos a las profesoras. Cuando cumplió 6 años nos fuimos al Formus, que antes la había rechazado. Estuvo un año de kínder, la primaria y la secundaria. Esos 10 años representaron más tranquilidad.

¿Los cuidados, entonces, implican una complicación económica?
Desde ese ámbito siempre es complicado porque son personas que nunca van a ser independientes al 100%. Claro, siempre depende del nivel de autismo. Hay algunos casos severos que requieren compañía todo el tiempo y otros que se pueden desarrollar por su cuenta y solo necesitan supervisión para ciertos trámites. Eventualmente todos crecen y algunos pueden encontrar trabajo o participar en un negocio familiar, pero hay chicos que definitivamente no van a poder y, por ende, la responsabilidad recaerá en los padres. Es una responsabilidad de por vida.
Los cuidados, por lo tanto, van cambiando conforme el avance en las etapas de vida.
Hoy en día, hay muchos lugares y apoyos para las niñas y niños con autismo: Arena, COTII y DIIME. El escenario se complica cuando llegan a la adolescencia. Lucy está en un club de habilidades sociales, el cual formamos con una psicóloga del Colegio Formus. Este club se enfoca en apoyarlos a escoger una carrera y en el proceso de realización de la misma. Se juntan una vez al mes y se van al cine, a cenar o al boliche. Los acompaña la psicóloga, pero ellos se encargan de elegir lo que quieren y pagar. De igual manera, se inscribió en un diplomado de desarrollo humano exclusivo para chicos con autismo. La edad mínima de los integrantes es 21 y la máxima es de 35. Entonces, todos son adultos. La intención original era que se juntaran, que tuvieran un punto de reunión con otras personas diagnosticadas con autismo y pudieran hacer amigos, que básicamente ese es el problema de muchos de ellos: hacer amigos, por sus limitaciones en la capacidad de socializar. No solo es la parte educativa la que se tiene que solventar, sino también la emocional y la de socialización.
Hoy en día, ¿qué es lo que más le preocupa?
Cuando son niños, se puede repartir la tarea entre la psicóloga, los papás y la escuela; pero cuando son grandes, toda la responsabilidad termina por recaer en los papás, en la familia. Se requieren muchos esfuerzos a partir de ese momento porque es muy difícil integrarlos al ámbito laboral. No hay muchas opciones más allá de abrir negocios para incluirlos. En Estados Unidos es lo más común. Todos los negocios que integran a personas con autismo son fundados por sus papás. Nosotros todavía estamos enfocados en la ocupación de Lucy y su planeación a futuro, porque eventualmente ya no vamos a estar. Ya gana un dinero, se atiende sola, va al súper, puede estar por su cuenta en la casa, pero queremos que pueda ser económicamente independiente y que tenga compañía.
Con el objetivo de motivar la participación ciudadana y para garantizar un tratamiento informativo adecuado frente a los contenidos presentados, los invitamos a escribir a [email protected] en caso de dudas, aclaraciones, rectificaciones o comentarios.