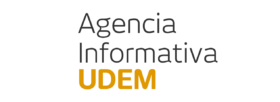Repensar la “Transición Democrática” en México
Democracia liberal o historia de un matrimonio (fallido)

Para aproximarnos al concepto de democracia que se ha desarrollado en México durante el primer cuarto del siglo XXI, vale la pena revisar un proceso histórico que se gestó en Occidente: la alianza entre demócratas y liberales. Lo cierto es que la democracia y el liberalismo son fenómenos distintos. La democracia surgió en Atenas, Grecia, en el siglo V a.C., mientras que el liberalismo apareció en Inglaterra durante el siglo XVII d.C.
En primer lugar, su concepción del poder no puede ser más contrastante. Para los demócratas, el poder es algo natural y positivo. Aristóteles lo plantea con claridad. Para él, somos seres sociables: el ser humano concebido como zoon politikón –“animal político”– preocupado por su comunidad. Para los liberales, en cambio, el poder tiene un origen artificial y su connotación es negativa. Locke lo formuló así: el poder es un constructo humano para defender nuestros derechos naturales –vida, libertad y propiedad privada– pero, bajo su articulación filosófica, el poder es peligroso: quienes gobiernan pueden abusar del mismo.
Al ver asociar el poder con un peligro inherente, es entendible que el liberalismo invista la presencia y establecimiento de límites como la forma de evitar la tiranía. Su énfasis en la división de poderes, el respeto a las leyes y a la Constitución son ejemplos de ello. Por su parte, los demócratas –desde sus orígenes– han concebido el poder como algo que debe distribuirse entre muchos. De ahí la unión entre demos –pueblo– y Kratos –poder–: el poder/gobierno del pueblo.
Cuando surgió la democracia moderna, a partir de las revoluciones francesa y norteamericana, las tensiones entre demócratas y liberales salieron a la luz. Ejemplo de lo anterior fue el “voto censitario”: el liberalismo llevó a restringir el voto de los pobres. La democracia, por el contrario, ha buscado que los sectores populares participen en política, a través de medidas como el voto igualitario y universal.
Fue en el siglo XIX cuando ocurrió el “matrimonio” entre demócratas y liberales. ¿Qué detonó esta alianza? La amenaza del socialismo, que surgió con fuerza durante ese siglo. Así pues, para seguir con la analogía, hubo un “matrimonio de conveniencia” entre la democracia y el liberalismo, con el propósito de enfrentar un enemigo en común. Esta unión pasó a denominarse “democracia liberal”.
Y, como en todo matrimonio originado por interés antes que por amor, la relación se tornó un tanto tóxica. En esta metafórica pareja conflictiva, el liberalismo representó la figura dominante a lo largo del siglo XX: impuso su lógica elitista. La democracia se redujo a una competencia entre élites por el voto del pueblo, como reflexionó Schumpeter en su momento.
No obstante, la tensión subyacente del matrimonio se mantuvo oculta. Mientras que los demócratas querían distribuir el poder, los liberales deseaban limitarlo. En el siglo XXI estalló la tensión. La democracia liberal entró en crisis: la brecha entre las élites –representantes– y el pueblo –representados– incrementó significativamente. En medio de este contexto, nació el “hijo excéntrico” de esta pareja: el populismo.
Como señala Pierre Rosanvallon, el populismo es una alternativa democrática positiva, así como atractiva, a la democracia liberal. Se caracteriza por el empoderamiento de las mayorías, el combate frontal a las élites y la conexión emocional estrecha entre representantes y representados, que a menudo se forma a través del vínculo entre un líder que responde y atiende las demandas y necesidades del pueblo.
Lo descrito hasta el momento ha sido el proceso histórico global, del que México no ha quedado al margen. Revisemos el caso mexicano. El año 2000 fue significativo en la transición democrática mexicana. Por primera vez en la historia hubo alternancia en la presidencia del país. Triunfó el PAN, partido opositor al régimen, y concluyó así la hegemonía del PRI, que duró la mayor parte del siglo XX.
La democracia liberal se instaló en México. La división de poderes más o menos se convirtió en una realidad. Las libertades de expresión, prensa y manifestación vieron avances. Se fortalecieron organismos autónomos del Estado –como el IFE ( ahora INE) y la CNDH–, y se crearon nuevos organismos como el INAI, a fin de generar contrapesos y límites al poder. La incertidumbre electoral –no saber quién va a ganar las elecciones– prevaleció. Hubo alternancia en el poder: en 2006, ganó Felipe Calderón (PAN); en el 2012, Enrique Peña Nieto (PRI); y, en 2018, Andrés Manuel López Obrador (Morena).
La llegada de López Obrador a la presidencia representó un cambio no solo de gobierno, sino de régimen. En efecto, la democracia liberal ha mutado en algo distinto: una democracia popular, de mayorías. Si evito el término “populismo”, lo hago por su connotación negativa; pero, si atendemos la propuesta teórica de Rosanvallon, en México se estableció –en efecto– un régimen populista. Hay una crítica feroz a las élites, a la prensa, a los organismos autónomos del Estado, al Poder Judicial, es decir, poderes que no han sido electos por la voluntad general expresada en el voto. Asimismo, se han instaurado mecanismos de democracia directa como la consulta popular y la revocación de mandato. Desde el discurso oficial pasamos a una “democracia participativa”.
En las elecciones de 2024, Morena arrasó y, ahora mismo, mantiene el control del Congreso. Además, con la próxima elección de los integrantes del Poder Judicial, pareciera que la participación popular ha triunfado. Según la presidenta Claudia Sheinbaum, dicha elección nos convertirá en “el país más democrático del mundo”. De tal suerte que se han invertido los papeles en el “matrimonio” que formaron los demócratas y liberales. Ahora, quien domina la relación de pareja es la democracia, y ya no el liberalismo, el cual se queja amargamente de la erosión democrática en México y acusa de una deriva autoritaria al régimen y del proceso de autocratización al que acudimos.
Pese a lo anterior, no está del todo claro si estamos frente a una “democracia participativa” que vino a reemplazar la de corte liberal. Hannah Arendt, una de las principales teóricas de la democracia participativa, propone que en esta forma de gobierno el poder debe, por un lado, emanar de abajo hacia arriba. Y, por otro lado, debe ser deliberativo. Esto significa que las decisiones políticas se deliberan en conjunto.
En el nuevo régimen, parece que el Estado es quien decide, más allá de que la orientación de sus decisiones busque beneficiar a las mayorías. Dicho de otra forma, el poder emana de arriba hacia abajo. Las resoluciones políticas suelen ser impuestas por la élite gobernante –representada por Morena–, sin deliberación ni diálogo de por medio con la oposición o con la sociedad. Así mismo, la comunicación entre el Estado y los movimientos sociales –feminista, ecologista, madres buscadoras, colectivos indígenas, organizaciones de derechos humanos– da la impresión de hallarse rota.
¿Es posible que “el hijo” de la democracia liberal también se volviera tóxico? ¿Cayó en “adicciones” políticas como ser adicto al Estado –“Estado-céntrico”–, o bien adicto al pleito –“polarización”– y a la voluntad popular expresada en un voto “sacralizado”, en demérito de la discusión crítica y la deliberación conjunta?
¿Se volverá un hijo más saludable, activo y conectado con la sociedad? ¿Buscará conciliar a sus padres, por ejemplo, a través del “derecho a tener derechos” , propuesto por Arendt? Al final del día, los liberales se centran en promover derechos civiles y los demócratas hacen lo propio con los derechos sociales y políticos. Es innegable que existen algunos puentes entre unos y otros.
¿Habrá una transición hacia la democracia participativa en México? He ahí la cuestión democrática.
Con el objetivo de motivar la participación ciudadana y para garantizar un tratamiento informativo adecuado frente a los contenidos presentados, los invitamos a escribir a [email protected] en caso de dudas, aclaraciones, rectificaciones o comentarios.